El graznido de un estúpido cuervo me mantuvo despierto durante toda la noche; había sido fría, era ya mediados de Septiembre y me había resultado eterna. Cuando la melódica alarma del despertador que se hallaba sobre la pequeña mesita de madera de roble sonó como lo hacía cada mañana, me di cuenta de que era el momento de levantarme de entre las sábanas. Por alguna razón esta vez el sonido me resultó mucho más agudo y profundo, y no quería levantarme a pesar de que estaba despierto, y completamente desvelado. Ansiaba seguir acurrucado entre las sábanas como un niño pequeño, disfrutando de la tenue luz que atravesaba los cristales de la ventana aún cerrada. Apoyé la cabeza de nuevo sobre la almohada y suspiré profundamente.
Miré el calendario, 16 de Septiembre, día en el que empezaban las clases. De nuevo. Otro año más soportando lo mismo, otro año como los demás, otro año agobiante y desgraciado, sin importarle a nada ni a nadie, un año en el que quisiera o no, nada iba a cambiar. Otro año haciéndome sentir culpable y desdichado. Mis compañeros iban a hacer que mi estancia en el colegio fuese lo más detestable posible, iban a hacer que me resultara insoportable. Causarme dolor era lo que querían, y fue lo que consiguieron a lo largo de toda primaria, y lo que harían a lo largo de este último año en la escuela. Otro año en el que el dolor psicológico sería más fuerte que el dolor físico, otros 365 días repletos de sufrimiento y de dolor, un año más al margen del mundo y de la sociedad; una sociedad hipócrita y consumista a la que no le importamos, su objetivo es vender, no importa qué o a quién, el caso es hacerlo, hacerlo bien, sin que se note, y en la que nosotros somos sus marionetas. En este mundo pendemos de unos hilos que en cualquier momento alguien puede cortar, es tan simple como eso, tu vida no vale nada, y un pequeño fallo, un simple error, o una decisión equivocada pueden hacer que pases a formar parte de una sociedad marginal, aquella de la que la gente huye, aquella a la que la gente critica, esa que no está bien vista, y es esa gente a la que todos temen, excepto ese alguien o algo que es superior, y mejor que tú por alguna razón, ese que al parecer decide por ti, y decida eliminarte porque no sirves para nada, entonces todo termina, y es que al fin y al cabo somos sus víctimas. Víctimas de una sociedad que en lugar de apoyar y ayudar al más débil lo machaca, lo atosiga, e intenta hundirle, mientras que por otro lado trata de llevarse bien con aquellos que son superiores por seguridad propia. Y es que la vida es así, y muchas veces tu vida es su juego, el juego de esas personas superiores que se ríen, fuman, beben, charlan, presumen de su ropa y de sus coches, y están de fiesta; mientras que otra persona que no ha tenido la suerte de pertenecer a esa superioridad a la que llamamos estatus social se encuentra en la calle, bajo la lluvia, llorando, sin familia y sin hogar, intentando sobrevivir día a día en condiciones pésimas y como puede. Pero a ellos nadie les ayuda porque a los ojos de los demás son solo escoria, los restos y la mugre de la sociedad, un estorbo, desechos humanos, gente carente de posibilidades laborales, en otras palabras, no son nada.
Otro año más en el infierno, pensé.
Tras alejar estos pensamientos de mi mente durante unos instantes mi cerebro reaccionó, ya era hora de levantarse.
Me dirigí al baño, y me aseé como siempre, una ligera y breve ducha me alivió. Me sequé el pelo con la toalla y me vestí. No quería parecer un imbécil poniéndome ropa estúpida, quería ser como los otros chicos, ir moderno, a la moda, sólo pedía ir vestido como la gente guay, serlo ya sería un milagro. Me puse unos vaqueros, y una camiseta procedente de la plaza del pueblo. Supongo que sólo buscaba un poco de atención, sentirme querido por alguien. Lo necesitaba. Constantemente me preguntaba a mi mismo por qué aquellos chicos no me aceptaban tal cual era. ¿Por qué debía cambiar yo mi forma de ser para ser aceptado en un determinado grupo, en esta sociedad?
Bajé a la cocina a desayunar. Allí estaba como cada mañana, mi abuela esmerándose en la preparación del desayuno.
- Buenos días, mi amor. Hoy es el primer día de clase, del último año de colegio. En el primer día hay que dar buena impresión al profesorado, y buena imagen a tus compañeros. El primer día es único, y esencial, puede decidir tu futuro durante el curso. Es determinante.
Suspiré sonoramente.
- ¿Te ocurre algo, cariño?
- No – Respondí tajante.
- ¿Y entonces cuál es el problema? No tienes buena cara… - dijo ella.
Deseaba poder desahogarme y gritarle al mundo las injusticias que vivía en aquel lugar. Pero no podía, supongo que el orgullo pesaba más que el dolor, al menos por el momento.
- No hay ningún problema – respondí con una media sonrisa forzada mientras engullía una tostada con mermelada.
- Está bien – dijo –. Tómate el tazón de leche con cereales, y las galletas enseguida que se está haciendo tarde.
Asentí, mientras repasaba mentalmente la lista que había elaborado en el verano. Acabé de desayunar, me colgué vagamente la mochila a la espalda y eché a caminar hacia la puerta. Le di dos besos a mi abuela y salí por la puerta dispuesto a enfrentarme al infierno.
Llegué a la plaza del pueblo y por un momento quise dar media vuelta, pero ya no podía. No, no era valor; simplemente ya no podía. Decenas de chicos y chicas atravesaban la plaza en dirección a la escuela, y muchos me miraban, en especial un grupo formado por cinco chicos: Su cabecilla, Leo me miraba con desprecio, como si fuese un monstruo en apariencia o tuviera algún tipo de enfermedad. Sus amigos, dos tipos altos y morenos me observaban agresivamente, y entre miradas cómplices se comunicaron que merecía la pena esperar hasta la salida del colegio, cuando finalizasen las clases. Sus nombres eran Jonathan y Nicolás. Alex era un deportista, un gran estudiante, y una buena persona; no encajaba en absoluto con el estereotipo de chico de esa pandilla. El último era el más peligroso, y también a quién yo más temía. Cada vez que percibía que su mirada se detenía en mí apartaba la mirada, agachaba la cabeza, y me iba. No conocía su verdadero nombre, quizá hasta él mismo lo había olvidado, tal vez nadie conocía su nombre, pero su apodo dejaba claro que no se andaba con bromas, y que no toleraba nada, ni a nadie.
Cuando vi como se acercaban intenté tragar saliva, pero no pude. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro y mi piel palidecía más de lo normal. El miedo me estaba consumiendo por dentro, y lo peor era que ellos lo sabían. Cinco años de colegio sirven para mucho. Me aferré a mi iPod, e intenté por todos los medios que la música lograra evadirme y despejarme la mente. Tímidamente crucé la plaza y eché a caminar cuesta abajo, escondiéndome entre los rincones, camuflándome con las sombras emprendí mi camino.
“Cada amanecer trae consigo un nuevo rayo dorado. Una nueva oportunidad de ser quién quieras ser; un nuevo día para aprender algo nuevo y auto-superarse. Un nuevo día dónde todo puede cambiar”, recordé las palabras de mi abuela.
Tenía la sensación de que incluso las paredes me observaban, de que todo el mundo me miraba. No tenía ni un solo amigo en clase. Era el marginado de la clase. Nadie quería formar grupo con el pringado, con el rarito que no salía de casa y no tenía novia.
A medida que sabía que me iba acercando al colegio, inconscientemente comencé a caminar más despacio, arrastrando las suelas de mis desgastados zapatos, alargando el camino, haciendo de mi cuerpo un peso muerto que se dejaba empujar, arrastrado por el viento. Era un autómata siguiendo un camino que ni siquiera yo mismo había elegido, con un punto de partida, y uno de llegada. Deseaba que el final del recorrido no llegara nunca, quería caminar por una senda desconocida, caminando por el bulevar de los sueños rotos. Quince, diez, cinco minutos…
Iban descendiendo los minutos al compás que yo ralentizaba mis andares. Llegar pronto a la escuela no era bueno, nada bueno, era una mala idea, y sobre todo para alguien como yo. Si llegaba pronto no podía hacer otra cosa que aguardar a que llegase el maestro rezando para que no me pegaran los compañeros puntuales. A veces llegando temprano tenía que soportar los insultos, y aguantar las repetidas burlas y collejas. Sin embargo llegar tarde era mucho menos peligroso, el patio ya estaría casi vacío, las aulas repletas, y en los pasillos no habría nadie para hacerme la zancadilla, quitarme el almuerzo, o mascullar dolorosas palabras.
Para llegar al instituto había que cruzar un puente bastante largo que se alzaba sobre la ría. Me detuve frente la barandilla. Los barrotes de metal parecían estables y seguros. Me apoyé en el borde y mantuve la vista al frente, perdida en el horizonte. A lo lejos, un barco llevaba una bandera con un logotipo que parecía ser un puño ensangrentado. Miré mi brazo, subí la manga, y dejé al descubierto la mano, y mi muñeca… blanca, limpia, sin rozaduras, sin heridas… Era una mañana oscura y gris, lluviosa y húmeda, hacía frío ya a principios de Septiembre así que volvía a cubrir mi brazo con la chaqueta.
Caminé durante un rato y empecé a sentir dentro de mí el calor, el miedo, el dolor, la impotencia, la resignación, la humillación, y de nuevo el temor. Sí. Había llegado al infierno.
Entré en el edificio de ladrillo y piedra, y pregunté por mi aula. La 112. A primera hora el horario informaba de que tenía que ir al aula de Música, y así fue.
Por suerte la clase aún no había empezado, y tomé asiento junto a la ventana, solo, en la última fila, dónde con un poco de suerte nadie se percataría de mi presencia, de ese modo lograría sobrevivir al primer día de clase. La clase de música transcurrió lenta, pero tranquila, quizá fue porque estuve en paz conmigo mismo y nadie me molestó. Pero mi ingenuidad siempre me jugaba malas pasadas, y no todas las clases serían como la primera. A segunda hora clase de ciencias de la naturaleza. El profesor era nuevo, y se presentó como Damián. Se consideraba un inexperto, y dijo que él era un alumno más.
- Profesor, ¿cuál será el temario de este curso? – Pregunté con la mano alzada.
- Ya está el friki molestando – Comentó una voz entre la multitud.
Sentí un pinchazo en el pecho, una punzada de dolor.
- Pues verás Kurt, comenzaremos con los ecosistemas, luego estudiaremos las rocas y los minerales, a continuación las funciones vitales, seguiremos con genética, y acabaremos el año con la contaminación medioambiental – Contestó.
Asentí con la cabeza con desgana. En ese momento solo deseaba que el profesor no hubiese oído aquello, si hubiese sido de otro modo me esperaría un año peor que el anterior. Tercero de la ESO era un curso complicado, necesitaba sacarlo, no podía descentrarme de los estudios. No en esta etapa de mi vida.
Ese día el recreo transcurrió como otros de años anteriores. No quería estar solo en el recreo, no este año, este año todo podía cambiar, todo iba a cambiar. Iba a luchar por ello. Me acerqué a la cancha de fútbol y observé como la pelota flotaba en el aire de un extremo a otro.
- ¡Aparta de la cancha, que estamos jugando! – Me gritó Jonathan
No me moví de mi sitio.
- ¡Pero friki que te apartes que nos estás molestando! ¡Fuera! – Dijo Nicolás.
- Yo venía a preguntaros si podía jugar con vosotros al fútbol – Contesté, ignorando su doloroso comentario.
- ¿Tú, al fútbol? ¿Pero desde cuando sabes jugar? – Y Leo dejó escapar una sonora carcajada.
- Es solo por diversión.
- Bueno… ¿por qué no? – Me apoyó Álex, indeciso.
- ¡Que no! ¡Que este pringado no puede jugar al fútbol! Anda, vete a leerte un libro de esos a la biblioteca o a algún lugar para frikis – Sentenció Leo.
Resignado cogí mi mochila, y abandoné aquel lugar repleto de mentes maliciosas y dañinas. El curso no empezaba bien, otro año más viviendo en un Infierno que no quema, sino que consume lentamente.
Durante las clases la tensión era evidente, y parecía que los insultos volvían a estar de moda. Cuando acabó la última clase, matemáticas recogí mis cosas rápidamente, y salí corriendo despavorido. Escapé por la puerta trasera del instituto y rodeé algún que otro kilómetro hasta llegar a casa para no encontrarme con nadie.
- ¿Qué tal tu primer día, cariño? – Preguntó mi abuela con una sonrisa que rebosaba felicidad.
La mire de soslayo y vi en su rostro esperanza y felicidad. Mucha alegría, demasiada como para quitársela. Era una persona mayor, y no se merecía más disgustos por mi parte.
- Bastante bien, abuela – Mentí.
- ¿Ves? Todo puede cambiar Repitió.
- Sí. A peor… - murmuré cuando ya estaba lo suficientemente lejos como para no escucharme.
- Abuela, no tengo hambre, me voy a hacer los deberes – Dije mientras subía a la habitación rápidamente para cerrar la puerta antes de que tuviera tiempo a oponerse.
No tenía ganas de hacer nada. No en aquel momento.
Los días transcurrían despacio y siempre era lo mismo. Las burlas de la clase siempre eran conmigo. Mi nombre siempre era acompañado con un insulto, como si de mi apellido se tratara, y esto último se había convertido ya en una regla general. No entendía el por qué de tanta maldad, la razón de tanto odio hacia una misma persona, no era capaz de comprender por qué mis compañeros de clase me despreciaban tanto, y me consideraban inferior a ellos.
Pasaban los meses, y los insultos se iban intensificando; parecía que aunque el grupo de Leo no utilizara el cerebro para estudiar, lo utilizaba para crear nuevos insultos personalizados para mí.
Quedaban dos meses de clase, pero ya no podía más, había soportado demasiado. Continuamente recibía palizas, era agredido física y psicológicamente. Hacía tiempo que no acudía a nadie. No tenía amigos, y no quería contárselo a mis abuelos para no preocuparles. Pero mi salud comenzaba a preocuparme, temas como el suicidio comenzaban a cobrar importancia, y a convertirse ahora en posibles opciones para escoger. Tenía miedo de mi mismo, me asustaban esos pensamientos. No era un suicida. Yo jamás me había comportado mal con ellos ni les había hecho daño alguno, no entendía ese asco que yo les producía. No era capaz de comprenderlo. Incluso llegué a plantearme que tenía realmente un problema.
Todos y cada uno de los días me levantaba intentando aparentar entereza, y deseando que ese caparazón de tortuga que me fortalecía no se esfumara.
Veinticuatro de Abril de 2011, ese día me esperaron a la salida y me amenazaron, después de dejar clara su postura, y sus intenciones con violencia física. Nicolás y Jonathan me agarraron uno por cada brazo mientras Leo me golpeaba en la cara. Podía notar el escozor en la piel cuando la sangre escapaba de su prisión, sentía como escapaba de mis venas, y pintaba mi mandíbula y decoraba mi rostro. Recuerdo sus bocas articulando una palabra: ¡nenaza! Me dejaron tendido en suelo, inconsciente, en algún portal de los alrededores. A partir de ahí solo recuerdo que me desperté en una cama que no era la mía, y aquello tampoco parecía un hospital. Era la habitación de un chico. Aún no me había recuperado por completo cuando la puerta se abrió y un chico rubio entró por ella. Era Álex.
- Lo-lo siento tío… - Se disculpó
- ¿Tú?, ¿Por qué? Tú no has hecho nada. Han sido ellos.
- No, no, Kurt… Yo nunca debí reírles las gracias, ni estar con ellos, ni dejar de hablarte, ni contribuir en tu exclusión y marginación social. Lo siento muchísimo, y te lo digo de corazón. Me siento muy mal conmigo mismo, me siento realmente sucio…
- Álex…, cállate – Y le hice un gesto con el dedo índice para que se callara.
- Lo siento de nuevo Kurt. Espero que puedas perdonarme.
Lo miré extrañado, pero en cierto modo me agradaba la idea. Tras escuchar sus palabras sinceras, no me hizo falta nada más, ni más diálogos, ni explicaciones. Le tendí la mano, y él sin pensárselo ni un segundo me la estrechó y me abrazó.
- He llamado a tu abuela. Pero tranquilo, no le he contado nada eso es cosa tuya. Ahora te dejo solo para que descanses.
Suspiré aliviado.
Estuve todo el día tumbado en la cama, casi sin moverme, con la mirada perdida, y la mente en blanco. No sabía que podía hacer, no podía recurrir a los profesores. Tal y como Leo había dicho era muy sencillo: Yo solo era uno, contra 25 personas en la clase, muchos iban a darle la razón a él, muchos otros evitarían el tema, y a mí por mucha razón que llevara no tenía testigos. Me tacharían de mentiroso, y de paranoico. Los profesores solo empeoraban la cosa, y decirles algo sería otro motivo más para que me propinaran un puñetazo en el pecho.
Y es que nada era lo que parecía en aquel instituto. Nadie hacía absolutamente nada para ayudarme. Los profesores presenciaban continuamente burlas e insultos. Ninguno hacía nada, supongo que no querían tener ningún tipo de problema externo, aunque eso significara guardar en la conciencia el peso de una agresión. En ocasiones, en el menos frecuente de los casos, dejar escapar suavemente un “basta”, o pronunciar un seco “silencio” les parecía lo suficiente, e identificaban con ello la solución.
En mi colegio nada era real. Las paredes estaban levantadas a base de sueños e ilusiones, el tejado construido con mentiras y falsas promesas y esperanzas comenzaba a derrumbarse.
El colegio presumía de tener una mentalidad abierta y moderna, de castigar las injusticias, de hacer pagar a los pecadores, de luchar por los derechos de los alumnos, de respetar a todos por igual, sin distinción de sexos, sin importar su raza, o su ideología. Llegué a la conclusión de que ese colegio era un castillo de arena construido en una tarde de verano, que temía la subida de la marea, y se deshacía con ella, y que se desvanecía con la brisa.
Nadie hacía nada, sentía ganas de tomarme la justicia por mis manos. Y es que todo empezaba en los pasillos, cuando no había profesores, yo pasaba con la cabeza agachada, y con las manos en los bolsillos. Pero para ellos verme marginado y solo no era suficiente, eso no les saciaba, querían verme llorar, y harían cualquier cosa para lograrlo. Todo lo que hacía solo era otro motivo para volver a agredirme una y otra vez, porque con eso intentaban saciarse. Ellos se reían, pero a mí no me hacía gracia. Cada día tenía nuevos moratones de esos matones, sabía que debía hacer algo.
Perdí las ganas de integrarme, solo quería verles lo menos posible, que pensaran que no existía, que había desaparecido. No quería ni insultos ni cumplidos, no quería que me quisieran por lo que no era y por lo que nunca seré, si tenía que cambiar prefería que me odiaran. Mis profesores estaban hartos, decían que había cambiado. Siempre participaba cuando los profesores planteaban alguna pregunta o debate, pero después ya no, luego no preguntaba dudas, ni planteaba opiniones, ni leía en clase voluntariamente… Estaba asustado, le temía a la colleja del de atrás y del de al lado. El tutor llamó a mis abuelos para decirles que tenía un problema de integración social, que no me relacionaba con mis compañeros, y que mi actitud en las clases se estaba volviendo negativa. Pero él no sabía nada, no conocía el problema que había detrás de mi soledad. No tenía ni idea, y tampoco ponía mucho empeño en comprender y ayudar, le bastaba con ceñirse a los hechos, y a pensar que era yo quién tenía el problema cuando en realidad, sólo intentaba huir de unas personas que me atormentaban. Mis abuelos tampoco sabían nada del tema, y no podía hacer nada para frenarlo, pero una cosa era segura: sentado desde aquel pupitre el tiempo pasaba más lento. Álex me ayudaba cuanto podía, pero ninguno creíamos en los milagros, solo en la fuerza de voluntad.
Pero era demasiada presión, no podía aguantarla, y tenía ganas de acabar con todo… Una voz en mi interior me aterrorizaba muchísimo más de lo que lo hacía la banda de Leo. No me reconocía, yo ya no era ese muchacho interesado en la lectura, en el manga, en el dibujo, en los animes y en la fotografía. La impotencia y el dolor estaban creando un cóctel trágico.
La hora del patio quizá era el mejor momento de la jornada escolar. Eran treinta minutos de paz y tranquilidad. Media hora libre de palizas, collejas, insultos o burlas. No era el paraíso, pero era preferible que me ignoraran a que me criticaran. Lo que te hace ser único en este lugar, también te hace estar sólo. Todos los días la misma historia, bajaba despacio las escaleras al salir de clase, y me escondía en la parte trasera del instituto dónde nadie podía verme, ni mirarme, ni observarme. Intentaba huir de miradas repletas de asco y odio. Me agazapaba allí en un rincón en penumbra tras unos arbustos, y comía mi bocadillo. Las hojas de los matorrales dejaban espacio para ver el exterior: Niños jugando y hablando, niños felices y contentos, sin preocupaciones. Ellos me miraban porque sabían que me ocultaba allí, pero yo no miraba a nadie, y ninguno se acercaba. Durante esos meses estaba haciéndome íntimo amigo de la soledad.
El dolor comenzaba a pesar más que el orgullo, y mi alma caminaba sobre cristales rotos, pedacitos de mi vida destruidos con cada patada, y con cada puñetazo. No quería seguir siendo un cobarde, du un modo u otro sabía que tenía que rebelarme para librarme de esas cadenas que me ataban y me oprimían. Ahora ya no podía rendirme, había soportado todo ese año de constantes insultos, mi esfuerzo no debía desaprovecharse. Esta vez la suerte no me acompañaba, pero no servía esconderse tras los matorrales, o encerrarse en casa por las tardes. Tenía que ser fuerte, tenía que luchar, por mi derecho a ser respetado. Hacerse respetar era complicado, y a mí, por desgracia me había tocado. La única solución llegado a ese punto no era otra que afrontar la situación, y no iba a ser fácil con tanta presión, pero si hubiese sido otra persona la que hubiese estado en mi lugar, no hubiera aguantado ni la mitad de lo que yo tuve que soportar. Habían amargado mi existencia, estropeado mis estudios, perturbado mi inocencia, y agotado mi paciencia. Estaba cansado, en realidad, había aguantado demasiado, y estaba preparado para la venganza, había llegado mi momento triunfal, y les demostraría quién mandaba. Tenía que hacer algo ya, y lo que ellos querían es que actuara como un hombre, pues que se lo hubieran pensado antes de desencadenar algo que no podrían parar. El dolor corría por mis venas, el rencor me había envenenado, y solo existía una vacuna y una cura para frenar esas ansias.
Lo medité detenidamente durante muchos días y me repetía continuamente a mí mismo “No lo hagas, no lo hagas” Quería auto-convencerme de que eran buenos chicos, pero mentirse a uno mismo era lo más patético que se podía hacer. Ellos me empujaron al abismo negro y sin salida, llegué a ese punto sin retorno, ese en el que todo te da igual y sientes ira y odio hacia tu entorno. Quería acabar con todo, rajarme las venas, y huir definitivamente de los problemas. Terminar finalmente con esa desgraciada vida en la que me había tocado vivir, desaparecer de esta sociedad en la que siempre cae el eslabón más débil de la cadena.
Tan solo quedaban dos semanas de clase, y decidí que era ahora o nunca. Tenía claro lo que quería hacer, lo que debía hacer. Aquel viernes por la mañana la ira me invadía y solo tenía sed de venganza. Ese día llegue puntual a clase, y en el patio se hallaban esos malnacidos sin piedad. Algunos se acercaron para empujarme, pero eso ahora ya no me importaba, logré apartar mi cuerpo de sus sucias garras. Como era costumbre, allí nadie hacía nada; los profesores evitaban el tema, y el resto de los alumnos se reían, otros apartaban las miradas. Me levanté torpemente del suelo resignado y humillado, pero poderoso, pues sabía que ese mismo día todo habría terminado. Podían pegarme e insultarme todo lo que quisieran, hoy no iba a llorar, hoy ya no, no me quedaba tiempo ni ganas. Ya no me quedaban lágrimas, se habían agotado de tanto utilizarlas, lo único que conservaba mi cuerpo era odio, rencor, y risa enfermiza; en mis venas mucho dolor y adrenalina.
Esperé a que sonara el timbre y todos entraran en las aulas para cumplir con mi misión. Diez minutos después, calculé que ya no habría nadie en los baños ni en los pasillos, y subí a mi aula que estaba en la segunda planta. Cerré una puerta desde fuera con sigilo, para que nadie me escuchara y no se pudieran levantar sospechas, abrí la otra de repente y volqué el combustible dentro del aula, a nadie le dio tiempo a reaccionar, deposité el fósforo, les encerré y me alejé de aquel infierno en llamas lo antes posible, antes de consumirme lentamente. Corría lo más rápido que podía mientras escuchaba esa melodía tan hermosa compuesta por gritos, chillidos, lloros, y miedo, sobre todo miedo. Tal vez así podían entender que era lo que sufría yo cuando iba todos los días a ese infierno. A ellos tan solo les duraría unos minutos, la comparación es abismal.
Cuando llegué al puente recordé el primer día de clase. Una mañana fría, lluviosa y grisácea. El día de hoy era espléndido, el sol brillaba imponente en lo más alto del cielo azul, no había ni una sola nube, los pájaros cantaban acompañando la melodía que ardía dentro del edificio de ladrillo y piedra. Solté una carcajada enfermiza, y saqué del bolsillo del pantalón vaquero una cuchilla rectangular, perfectamente pulida, en la cual se reflejaban los intensos rayos solares. La envolví en mi mano al tiempo que hacía múltiples esfuerzos para conseguir sentarme en el borde de la barandilla en la que meses atrás solo me atrevía a rozar. Miré hacia abajo, lo único que me separaba de mi destino eran 20 metros de altura. Miré al horizonte, y volví a ver aquella bandera… ¿demasiada casualidad? Yo no iba a ser otra víctima del sistema. Abrí la mano sin dejar de mirar esa bandera lejana y distante, y detuve el filo sobre la piel, profundizando poco a poco, y avanzando más despacio aún. Sintiendo el dolor, notando como la sangre escapaba, así hasta trazar una larga línea vertical de aproximadamente diez centímetros, y por un momento el escozor, y el quemazón cesaron, y dejó de dolerme. Fue en aquel momento en el que sentí que las cadenas que me oprimían caían al suelo y se rompían en mil pedazos dejando mi alma libre, dejando que flotara libremente. Mi recuerdo no llega muy lejos, tan sólo hasta que mi cuerpo caía al vacío y teñía la ría de escarlata, y seguía sin dolerme, porque las heridas del corazón ya habían cicatrizado con la venganza.

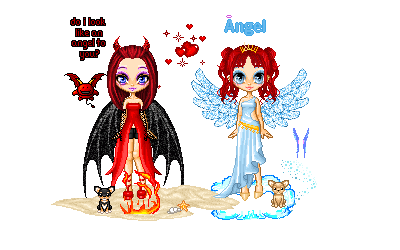
Que decirte Carlita.......simplemente maravilloso.Por fin Kurt encontró su Nirvana.Besos.
ResponderEliminar¿te inspiraste en la cancion de porta - voces en el interior? esque la historia es super parecida osea dice hasta frases de la cancion xD besitosss
ResponderEliminar